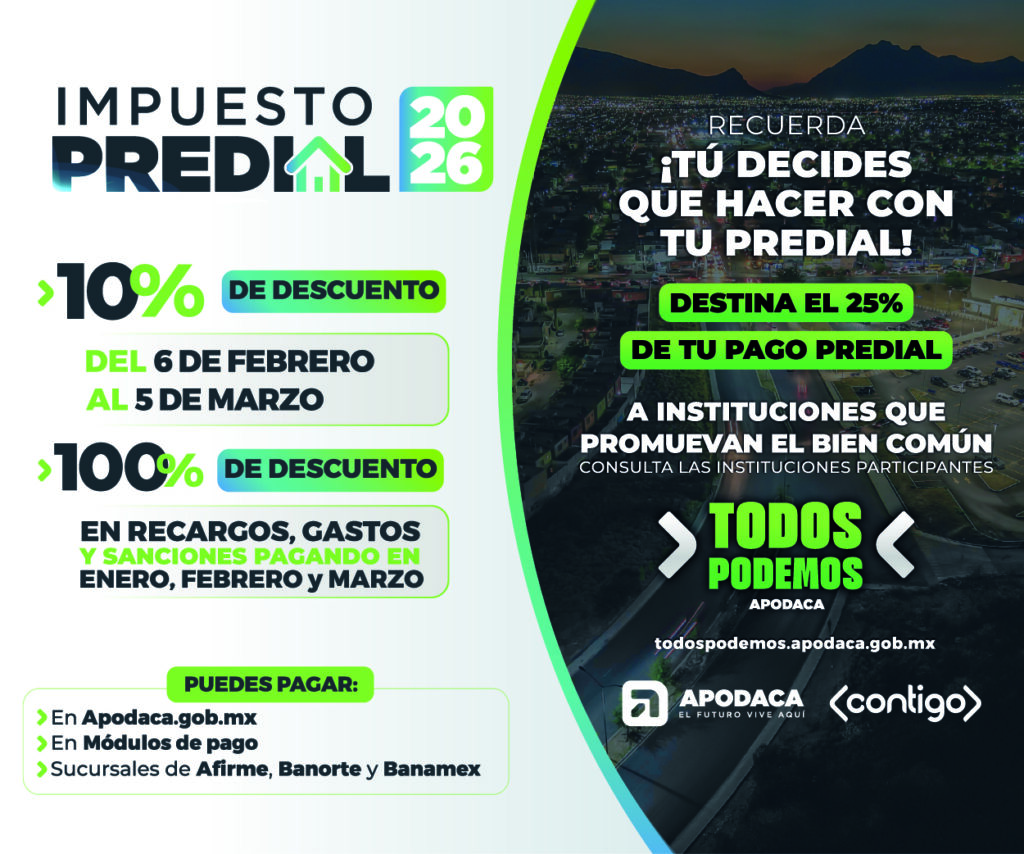El pasado 26 de enero, un grupo armado irrumpió en un campamento minero de la empresa canadiense CICAR y secuestró a 10 trabajadores en el municipio de Concordia, Sinaloa.
El 6 de febrero, autoridades de seguridad localizaron una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, donde encontraron restos humanos que, de acuerdo con la Fiscalía estatal y tras pruebas de ADN, corresponden a cinco de los mineros secuestrados.
La autoridad federal ya tiene a algunos detenidos que participaron en estos crímenes, quienes afirman que confundieron a los trabajadores mineros, con miembros de grupos rivales.
Sin embargo, resulta difícil creer esta versión, pues la empresa había denunciado previamente que era objeto de constantes extorsiones tanto por parte de Los Chapitos como de Los Mayos, razón por la cual había decidido reducir sus operaciones en Sinaloa.
A pesar de los esfuerzos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, nuestro país sigue siendo tierra de desapariciones y fosas clandestinas.
El caso del alcalde de Tequila, Jalisco, es paradigmático y apenas ofrece un atisbo de la manera en que las bandas criminales han penetrado las estructuras gubernamentales.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualmente hay 132 mil 101 personas en esta condición, cifra a la que se suman 21 mil 514 personas que fueron desaparecidas y posteriormente localizadas sin vida, lo que habla de la magnitud de la tragedia en materia de seguridad pública.
Lo más grave es que, como sociedad, ya no nos sorprendemos del progresivo deterioro del tejido social ni de la forma en que hemos normalizado esta tragedia que vivimos como país.
Mientras las cifras siguen creciendo y las fosas continúan apareciendo, el mayor riesgo es la indiferencia.
Un país que se acostumbra a contar desaparecidos corre el peligro de perder algo más que vidas; pierde memoria, dignidad y futuro.
Normalizar la violencia es, quizá, la derrota más profunda de todas.